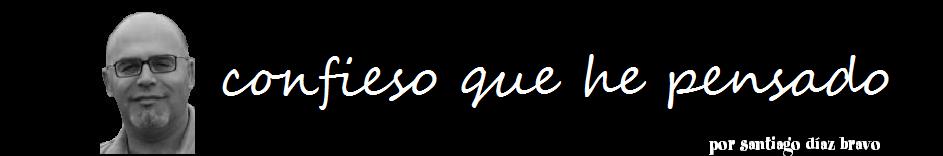jueves, 8 de abril de 2004
TOROS
A QUIENES entendemos deleznable la práctica del toreo, lo que de verdad nos molesta no es que quienes la defienden lo hagan manteniendo unos irrisorios argumentos pseudoecologistas, que afirmen sin rubor que “la fiesta” resulta imprescindible para la conservación de tan brava especie; lo que ciertamente nos indigna es que nos tomen por imbéciles.
El toreo, ni es arte, ni nada que se le parezca, sino una tortura gratuita convertida en un espectáculo execrable, una tradición que muestra a las claras que a España, Portugal, algunos países de América y determinadas regiones de Francia les queda aún un largo trecho para convertirse en sociedades civilizadas.
Nada que ver con el arte porque, en primer lugar, el arte se engendra en la sesera de los artistas, y para los individuos en cuestión, los toreros, matarifes de escasa monta y ceñidos atributos, el arte es morirse de frío. Calificar de artistas a Manolete, Paquirri, El Cordobés o Jesulín de Ubrique se torna en un sacrilegio tal que, en busca de la equidad, ensañarse a pisotones con una cucaracha (eso sí, elegantemente y marcando lo que hay que marcar) podría equipararse a un Modigliani.
En nada se diferencia el toreo de esa otra salvaje y deplorable “fiesta” en la que los quintos, al trote de un caballo, arrancan de cuajo la cabeza a una gallina atada boca abajo (las más de las veces fallando y provocando dolorosísimas lesiones al animal); y tampoco de la cuaternaria costumbre de tirar una cabra desde lo alto de un campanario. Es el sufrimiento por el sufrimiento, y lo que es peor: acompañado de vítores, aplausos y caspa, mucha caspa.
Los instrumentos que una sociedad articula para proteger a los animales permiten realizar un diagnóstico más o menos certero de su grado de civilización, y si el ayuntamiento de Barcelona acaba de pronunciarse en contra de las corridas, lo que no significa que las prohíba porque, simplemente, carece de competencias para ello, el Parlamento de Canarias adoptaba hace años una decisión pionera, valiente y ejemplar que afortunadamente nos evita el agravio de sentirnos tercermundistas.
Santiago Díaz Bravo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)