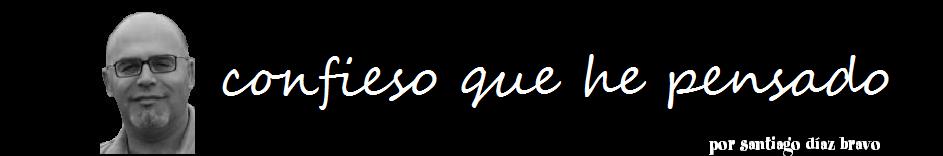Cuando Manuel Fraga Iribarne, uno de los padres de la Constitución de 1978, lanzó la idea de la administración única en un discurso ante el Parlamento gallego el 10 de marzo de 1992, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Por aquel entonces los gobiernos autonómicos se hallaban inmersos en una descontrolada carrera para conformar un ejército de funcionarios y habían constituido en algunos casos, proyectaban en otros, todo tipo de instituciones que tomaban como referencia el organigrama estatal, a veces rozando el esperpento. La extrema falta de imaginación de las Cortes a la hora de diseñar el estado de las autonomías, un modelo que promovía en la práctica un estado cuasi federal, pero mantenía las viejas estructuras administrativas, se tradujo en la creación de diecisiete miniestados cuya estructura imitaba en lo esencial el diseño del poder central, o lo que es lo mismo: el texto que legitimaron los españoles el 6 de diciembre de 1978 asentó los cimientos para que tanto las organizaciones nacionalistas, las de siempre y las recién llegadas, como las delegaciones regionales de los partidos de ámbito nacional perseveraran en el desarrollo de diecisiete modelos que se asemejasen al estatal. El resultado no ha podido ser más anacrónico y sinsentido: la estructura del Estado se ha mantenido en todo su esplendor y en algunas áreas incluso se ha agigantado; al mismo tiempo, las autonomías han ido asumiendo competencias y medios. De forma inexplicable, y con la salvedad de la propuesta realizada por el propio Fraga, en ningún momento se ha producido un intento serio de simbiosis que compatibilice esfuerzos y objetivos. Como cualquier familia mal avenida, cada cual ha marchado por su lado.
Cuando Manuel Fraga Iribarne, uno de los padres de la Constitución de 1978, lanzó la idea de la administración única en un discurso ante el Parlamento gallego el 10 de marzo de 1992, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Por aquel entonces los gobiernos autonómicos se hallaban inmersos en una descontrolada carrera para conformar un ejército de funcionarios y habían constituido en algunos casos, proyectaban en otros, todo tipo de instituciones que tomaban como referencia el organigrama estatal, a veces rozando el esperpento. La extrema falta de imaginación de las Cortes a la hora de diseñar el estado de las autonomías, un modelo que promovía en la práctica un estado cuasi federal, pero mantenía las viejas estructuras administrativas, se tradujo en la creación de diecisiete miniestados cuya estructura imitaba en lo esencial el diseño del poder central, o lo que es lo mismo: el texto que legitimaron los españoles el 6 de diciembre de 1978 asentó los cimientos para que tanto las organizaciones nacionalistas, las de siempre y las recién llegadas, como las delegaciones regionales de los partidos de ámbito nacional perseveraran en el desarrollo de diecisiete modelos que se asemejasen al estatal. El resultado no ha podido ser más anacrónico y sinsentido: la estructura del Estado se ha mantenido en todo su esplendor y en algunas áreas incluso se ha agigantado; al mismo tiempo, las autonomías han ido asumiendo competencias y medios. De forma inexplicable, y con la salvedad de la propuesta realizada por el propio Fraga, en ningún momento se ha producido un intento serio de simbiosis que compatibilice esfuerzos y objetivos. Como cualquier familia mal avenida, cada cual ha marchado por su lado. El texto constitucional, por lo demás un instrumento que se ha revelado útil para superar las heridas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista, ha patrocinado de forma involuntaria, con unas devastadoras consecuencias para la hacienda pública, una duplicidad administrativa que ha alcanzado extremos caricaturescos. En la práctica, España se ha convertido en una suma de 18 estructuras gubernamentales en permanente conflicto de intereses y cada vez más ajenas unas a otras.
En medio de tamaño maremágnum resurgió en Canarias un sentimiento nacionalista que jamás había llegado a contar con demasiados adeptos, pero que debido al desembarco en el ámbito municipal de líderes con un innegable gancho electoral, las más de las veces originarios del centrismo y portadores de un discurso político moderado, se ha afianzado hasta tornarse en una de las tres corrientes ideológicas predominantes entre el electorado. Gracias a la siempre polémica Ley D'hont y a pesar de una exigua presencia en las Cortes, los nacionalistas canarios han llegado incluso a asumir un notable protagonismo en determinados lances de la política nacional.
Pero ese incipiente nacionalismo siempre mantuvo una diferencia notable con sus homólogos catalanes y vascos: jamás puso en tela de juicio la españolidad del archipiélago, convirtiendo tal moderación en una de sus principales bazas electorales. Con todo, resultaba evidente que en el escenario administrativo-político instaurado por la Constitución de 1978, la timidez ideológica tenía los días contados.
Cuando Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Tura, Miguel Roca y el propio Manuel Fraga redactaban la denominada Carta Magna, acaso llegaron a la conclusión de que con tan sensible aunque escasamente sofisticado cambio en la organización política de la nación se iban a saciar de una vez por todas las veleidades nacionalistas, pero sus indudables conocimientos jurídicos y su admirable buena voluntad se han topado en la práctica con unas ideologías que carecerían de sentido en si no se refugiasen en la reivindicación permanente, en la negativa a aceptar un estado de las cosas que ha venido dado por un poder central lejano, ajeno a lo que los partidos territoriales entienden como realidades diferenciadas. Y Coalición Canaria no iba a ser la excepción.
Con los landers alemanes convertidos en casas de muñecas frente al creciente poder de las autonomías en una España que parece condenada a exhibir el cartel 'en construcción', y con cada vez menos competencias que reclamar, ha llegado la hora del afloramiento de los grupos ideológicos más reivindicativos y menos apegados al sentimiento de españolidad. En el caso de Coalición Canaria, un partido que se conformó tomando como eje el nacionalismo reivindicativo, sin hacer distingos entre sus diferentes familias, en el que encontraron cabida conservadores puros y duros, democristianos, progresistas e independentistas de toda la vida, el surgimiento de las voces más extremistas no es sino la materialización de un proceso anunciado. Los planteamientos que claman por la independencia han superado las fronteras de las siempre ingenuas juventudes del partido para acomodarse en el discurso de algunos líderes de cierto peso.
Los dirigentes moderados de la organización saben de sobra que el flirteo con el separatismo puede conllevar serios reveses electorales y se afanan en sepultar cualquier amago de notoriedad por parte de los elementos más radicales, pero con delicadeza, sin aspavientos, teniendo muy presente la lección aprendida tras la escisión de CC en Gran Canaria, en aquella oportunidad por otros motivos.
Ante este panorama, los nacionalistas canarios, de forma paralela a la batalla que libran con el PSOE y el PP para ganarse los favores del electorado, se hallan inmersos en una 'guerra' interna capaz de marcar su futuro. Si las minoritarias voces independentistas regresan a su letargo, el partido terminará de afianzarse y seguirá contando con opciones de acrecentar su protagonismo; si el radicalismo se hace un sitio en la organización hasta el punto de institucionalizarse, el alejamiento de la opinión pública será notorio y el castigo en las urnas se atisba como su primera y cruel consecuencia.
Santiago Díaz Bravo
Anuario de la Asociación de la Prensa