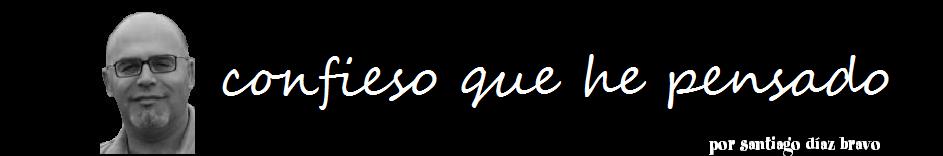|
| Encuentro de veteranos del ejército español en el Sáhara (EFE) |
Cuando de gestión pública se trata, el subconsciente colectivo tiende a identificar el término chapuza con acontecimientos locales, las más de las veces vinculados a obras. Calles recién reformadas que quedan anegadas tras las primeras lluvias, estaciones de guaguas cuyos techos carecen de la altura necesaria para que accedan los vehículos o pretiles rebajados para el paso de sillas de ruedas junto a árboles que los inhabilitan forman parte del amplio elenco del museo de los horrores de la actividad política local. Por la trascendencia de las decisiones que se adoptan, y por la preparación académica y el sentido común que se les presupone a quienes las toman, el ámbito de la política internacional queda fuera de toda sospecha de chapucería. Se puede afinar más o menos, cometer errores, pero de ahí a actuar a modo de albañil remendón dista un universo. Y así continuaría siendo si en 1975 un gobierno débil y carente de personalidad, perteneciente a un país llamado España, no hubiese perpetrado una de las más chapuceras acciones que recogen los libros de historia: el abandono del Sáhara Occidental sin que concluyera el proceso de descolonización. Tan absurda fue la decisión adoptada por el ejecutivo que presidía Carlos Arias Navarro, de tal alcance la chapuza, que 34 años después, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tales territorios continúan siendo españoles.
En noviembre de aquel año el monarca alauita Hassan II, conocedor de la desazón que se cernía sobre la administración española ante la inminente muerte del dictador Francisco Franco, de la falta de liderazgo de Arias Navarro, de que cualquier asunto de índole externa, tal era el caso, se consideraba secundario en tan complicados momentos, se arriesgó a dar un paso adelante con la ´marcha verde´, una muchedumbre formada por casi 400.000 personas, apoyada por unos pocos miles de soldados, que fue ocupando el Sáhara Occidental ante la pasividad de una fuerzas armadas que miraban hacia Madrid a la espera de órdenes. Pero en la capital estaban a otras cosas y España acabó cediendo: dos semanas después rubricaba el traspaso administrativo de aquellos territorios a Marruecos y Mauritania.
El abandono del Sáhara en febrero de 1976 con el rabo entre las piernas y a la voz de tonto el último no sólo evidenció la enorme debilidad del entonces agonizante régimen del general Franco, cuya salud se agravaba al tiempo que languidecía su infantil política exterior, sino que supuso un atentado tal contra el derecho internacional, contra el proceso de descolonización que mejor o peor habían ejecutado los restantes países europeos, que tres décadas más tarde sus consecuencias continúan siendo imprevisibles.
El gobierno de España de sobra sabía que las tropas marroquíes iban a entrar a sangre y fuego, y a sangre y fuego entraron tras quedar abandonados a su suerte cientos de miles de ciudadanos a los que España se debía legal y moralmente, españoles en la práctica que sufrieron una invasión de la que se derivaron todo tipo de cruentas tropelías.
Marruecos no estaba dispuesto a dar pábulo al incipiente movimiento independentista que había aflorado entre la población saharaui, al que también había tenido que hacer frente España, así que decidió dar muestras de su aplastante superioridad militar evitando miramientos y aplicando lo que podría considerarse un castigo preventivo.
El precipitado adiós del ejército español, el ánimo represor de Marruecos y la intervención armada de Mauritania derivaron en el conflicto bélico decano del planeta. En plena guerra fría el Sáhara Occidental se convirtió en un foco más donde liberar las tensiones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Marruecos, aliado estratégico de los Estados Unidos y ojito derecho de Francia, país con el que mantiene una extraordinaria relación y al que le ha unido su histórica animadversión hacia España, fue apoyado sin fisuras por el bloque occidental. El Frente Polisario, que a pesar de las iniciales simpatías llegó a ser denostado por la población española, particularmente por la canaria, debido a su arraigada querencia por el apresamiento de pesqueros, acaso la única fórmula con la que contaba para hacer ver al mundo que ejercía un cierto control territorial, se aprovechó del apoyo bajo cuerda del bloque soviético. Mauritania, un país cuyas finanzas no estaban para demasiados trotes, acabó dándose por vencida y capituló ante los saharauis.
En medio de tal maremágnum, España, absorta en su reconstrucción política y administrativa tras cuarenta años de dictadura, con un gobierno cuya única preocupación consistía en mirar de reojo hacia una cúpula militar molesta por la estructura autonomista que se estaba conformando y escandalizada ante la espiral criminal de ETA, fue dando pasos hacia atrás y desligándose de cualquier asunto que lo vinculara al Sáhara Occidental. Tan solo las relaciones personales fraguadas durante años de convivencia entre saharauis y españoles, principalmente canarios, permitieron mantener viva la llama de un pasado común. Dichas relaciones desembocaron en la creación de organizaciones de apoyo, que con el paso del tiempo se han convertido casi en el único sostén efectivo de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
Pero acaso lo más sorprendente de lo ocurrido en los últimos 34 años no haya sido el desapego del último gobierno franquista y de los primeros ejecutivos democráticos hacia el conflicto. Después de todo, Adolfo Suárez se hallaba demasiado ocupado arreglando el patio propio como para ocuparse de lo que ocurría allende las fronteras, y Leopoldo Calvo Sotelo apenas contó con tiempo para actuar. Lo realmente asombroso ha sido que los gobiernos posteriores, los de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, hayan hecho dejación de la responsabilidad española en el Sáhara Occidental y accedido con complacencia a convertirse en meros convidados de piedra.
Y es que España lleva tiempo mostrando su preferencia por una solución que reconozca la soberanía marroquí de forma paralela al logro de una cierta autonomía política para los saharauis, o lo que es lo mismo: ha tirado por el camino del medio, justamente el que propone Marruecos y apoya mayoritariamente la comunidad internacional, pero cuidándose mucho de no dar la nota, como si no tuviese nada que ver con lo que ha pasado, concediendo a los saharauis casi el mismo trato que a kurdos y tibetanos. En la actual coyuntura, si algo cabe reprochar al gobierno español no es la defensa de una opción u otra, sino su empeño en pasar desapercibido.
Porque guste o disguste a quienes acompañan estos días en el aeropuerto de Lanzarote a la activista Aminatou Haidar, la realidad ha acabado por imponerse a la justicia y la única salida posible al conflicto pasa por la fórmula de la autonomía administrativa. El siempre pendiente referéndum promovido por Naciones Unidas, una institución ninguneada hasta la humillación, resulta inconcebible a estas alturas ante la falta de acuerdo sobre el censo, máxime cuando la posibilidades de alcanzar un pacto entre ambas partes murieron el año pasado en las fallidas conversaciones de Manhasset, a las afueras de Nueva York. Y es que ni siquiera a la hora de aportar una sede para las negociaciones el gobierno español ha estado a la altura.
La RASD carece de apoyos de peso mientras Marruecos cuenta con los afectos de Estados Unidos y la Unión Europea, que ven en el reino alauita un freno efectivo al avance del islamismo radical. Ante tal panorama, la ansiada autodeterminación se torna en una mera utopía. Pero el gobierno español no parece que tenga intención alguna de recuperar el tiempo perdido, cuando menos de presionar para que la hipotética autonomía cumpla unos determinados requisitos. Los saharauis siguen mirando a Madrid mientras Madrid mira hacia otro lado. Treinta y cuatro años después de la chapuza, España les sigue dando la espalda.
Santiago Díaz Bravo
La Opinión