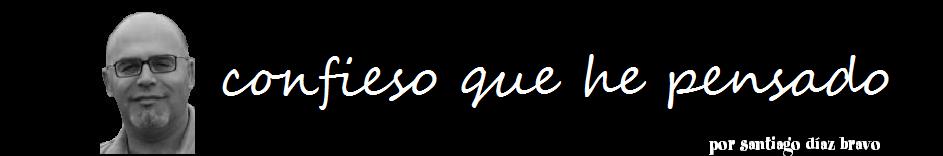DRAZEN PETROVIC, uno de los jugadores más brillantes que ha dado el baloncesto europeo, moría en 1993 en un accidente de ráfico en Alemania. Las declaraciones y necrológicas que se sucedieron tras el funesto acontecimiento fueron prolijas en epítetos que valoraban todo lo bueno que había sido el deportista yugoslavo a lo largo de sus 28 años de vida, que subrayaban cuánto perdíamos con su repentina desaparición. Todas, menos una. Un antiguo adversario, el ex baloncestista del Real Madrid Juan Manuel López Iturriaga, por aquel entonces articulista de un diario nacional y que durante años había mantenido con Petrovic serios enfrentamientos deportivos y dialécticos, se desmarcaba de la homogénea tónica general con un comentario periodístico contundente, sostenido en un lamento y una doble consideración: en primer lugar, el fallecimiento, máxime en tan trágicas circunstancias, se convertía, no podía ser de otra forma, en un triste suceso que le producía un profundo pesar; en segundo lugar, con él se iba el mejor jugador en la historia de Europa; en tercer lugar, Petrovic había sido un cabronazo. López Iturriaga rompía la injusta costumbre de echar flores sobre la mortaja con independencia de quién sea el amortajado, un ejemplo perfectamente aplicable al objetivo último de estas líneas, dedicadas a la recientemente fallecida Carmen Ordóñez y su coro de aduladores post mortem. Carmina, tal era conocida, cuya muerte nos apena ni más ni menos que la de cualquier otro ser
DRAZEN PETROVIC, uno de los jugadores más brillantes que ha dado el baloncesto europeo, moría en 1993 en un accidente de ráfico en Alemania. Las declaraciones y necrológicas que se sucedieron tras el funesto acontecimiento fueron prolijas en epítetos que valoraban todo lo bueno que había sido el deportista yugoslavo a lo largo de sus 28 años de vida, que subrayaban cuánto perdíamos con su repentina desaparición. Todas, menos una. Un antiguo adversario, el ex baloncestista del Real Madrid Juan Manuel López Iturriaga, por aquel entonces articulista de un diario nacional y que durante años había mantenido con Petrovic serios enfrentamientos deportivos y dialécticos, se desmarcaba de la homogénea tónica general con un comentario periodístico contundente, sostenido en un lamento y una doble consideración: en primer lugar, el fallecimiento, máxime en tan trágicas circunstancias, se convertía, no podía ser de otra forma, en un triste suceso que le producía un profundo pesar; en segundo lugar, con él se iba el mejor jugador en la historia de Europa; en tercer lugar, Petrovic había sido un cabronazo. López Iturriaga rompía la injusta costumbre de echar flores sobre la mortaja con independencia de quién sea el amortajado, un ejemplo perfectamente aplicable al objetivo último de estas líneas, dedicadas a la recientemente fallecida Carmen Ordóñez y su coro de aduladores post mortem. Carmina, tal era conocida, cuya muerte nos apena ni más ni menos que la de cualquier otro serhumano, era un personaje vacuo, irrelevante, patético y prescindible. Con profesión conocida a pesar de lo que se ha dicho de ella: famosaporquesí, a lo largo de la última década ejerció de avanzadilla de una legión de apoteósicos donnadies que acumulan horas y más horas de televisión, páginas y más páginas de papel couché, comentarios a cual más estúpido y fatuo. Claro que merece el llanto de sus hijos, por supuesto que el de sus amigos; cómo dudarde que se le debe todo el respeto, pero, sinceramente, ¿merecía esta columna?
Santiago Díaz Bravo