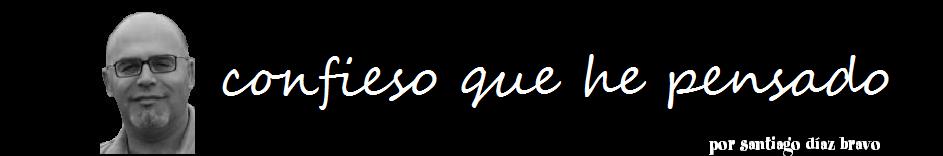El atentado terrorista que ha dejado quince cadáveres y una veintena de heridos en el café Argana, un local situado en la popular plaza de Yemaa el Fna, el paraje urbano más emblemático de Marraquech, sitúa a cualquier hijo de vecino de cualquier ciudad canaria en el triste escenario de la tragedia.¿Cuántos de nosotros hemos dado con nuestras posaderas en sus cómodos sillones tras un agotador paseo por La Medina? ¿En cuántas ocasiones hemos emprendido el apasionante ceremonial del regateo junto a los avezados comerciantes situados en los bajos del inmueble?
La conjunción inadecuada de un lugar y una fecha es el único condicionante que requiere el azar para convertirnos en protagonistas de una desgracia, como bien comprobaron los 162 pasajeros que el 20 de agosto de 2008 tomaron el vuelo JK5022 que enlazaba los aeropuertos de Madrid y Gran Canaria, cuyos asientos en tantas ocasiones hemos ocupado; como desafortunadamente constataron el 11 de marzo de 2004 los 191 ciudadanos cuyas vidas sesgaron unas aparentemente inocentes mochilas en tres estaciones de tren madrileñas, entre ellas la de Atocha, por cuyos andenes tantas veces hemos transitado; como cruelmente advirtieron las 56 personas que murieron el 7 de julio de 2005 en un asalto indiscriminado a diferentes medios de transporte público londinenses, en los que en tantas oportunidades hemos recorrido las entrañas de la capital británica; como desesperadamente verificaron los 2.997 seres humanos que el 11 de septiembre de 2001 fallecieron en Nueva York tras el atroz ataque contra las Torres Gemelas, a las que una vez nos encaramamos para disfrutar de una visión de ensueño.
Ni la televisión ni internet poseen el monopolio del empequeñecimiento del mundo. Otra conjunción, la que conforman el abaratamiento de los viajes y la mejora de nuestras cuentas corrientes (en los últimos tiempos algo tocadas), junto a un irrefrenable deseo de abrir ventanas, de sentirnos parte de un planeta hermoso y rebosante de riquezas, ha permitido que nos familiaricemos con esos lugares que tan a menudo aparecen en los telediarios. Para lo bueno y para lo malo.
Y si antaño nuestros abuelos suspiraban tras escuchar las malas nuevas y daban gracias a Dios por mantenerlos alejados de aquellos infiernos, hoy en día un escalofrío recorre nuestro cuerpo cada vez que contemplamos la fatalidad recién acaecida en el emplazamiento donde un día estuvimos, afortunadamente en la fecha adecuada.
Pero nada es capaz ya de retenernos en casa, de reprimir las ansias de embarcarnos hacia un sinfín de destinos que ardemos en deseos de conocer y sentir, aunque a veces el miedo se rebele y trate de atarnos bajo el alféizar de nuestra puerta. Cuando el café Argana renazca de sus cenizas volveremos a sentarnos en torno a una de sus mesas y disfrutaremos de un delicioso té capaz de borrar cualquier mal recuerdo.
Santiago Díaz Bravo
ABC