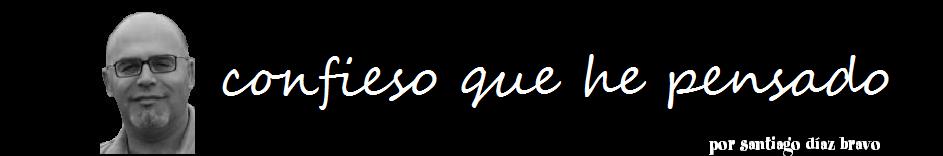Los creadores recurren a la Navidad con suma frecuencia al objeto de alcanzar la tan ansiada inspiración. Todos, porque no son pocas las imágenes que los grandes maestros de la pintura han plasmado a cuenta de ella en enormes lienzos, de la misma forma que cientos de novelistas han situado las andanzas de sus personajes en tan señalada época del año, notables directores de cine han reproducido en sus largometrajes calles rebosantes de luces y guirnaldas y destacados solistas y grupos han llevado al límite sus cuerdas vocales para ensalzar tal fecha. ¡Pero si hasta los Ramones dedicaron un tema a la Navidad! Merry Christmas, titularon la canción en un alarde de contundente originalidad.
Con todo, siendo exuberante el patrimonio del que podemos disfrutar y abominar a un tiempo, una obra, literaria para más señas, sobresale entre todas para tornarse en la más legendaria narración sobre los sentimiento pascuales: Cuento de Navidad, del siempre contemporáneo Charles Dickens.
Los tres espíritus a los que da vida el prolífico escritor británico en esta maravillosa historia, una suerte de regios fantasmas que se ganan la vida mostrando lo que fue, lo que es y lo que puede ser, forman ya parte del imaginario colectivo de la sociedad occidental. Pero siendo importantes y dando el miedo que dan, sobre todo al encontrárselos uno sentados a los pies de la cama, todo un ataque a la intimidad por muy extracorpóreos que sean, no llegan siquiera a hacer algo de sombra al personaje navideño por excelencia, o más correctamente, al personaje antinavideño más antinavideño de todo el universo de personajes antinavideños: el bueno de Ebenezer Scrooge. ¡Oh, perdón otra vez! Quería decir el malo de Ebenezer Scrooge.
Mister Scrooge, un tío Gilito cualquiera que se protege del frió londinense con un roído abrigo oscuro, ha aguantado durante casi tres siglos los improperios de millones de lectores. Y qué culpa tiene el pobre si su padre no acertó con el orden de las palabras que conforman el título de tan insigne obra, porque él, a fin de cuentas, ejerce su derecho a detestar la Navidad, el espíritu navideño y demás zarandajas. Qué diferente hubiese sido todo, se lamenta Ebenezer Scrooge, si Charles Dickens hubiese acompañado al espíritu de las navidades futuras en uno de sus viajes para constatar que la Navidad, si algo es, es un cuento.
Santiago Díaz Bravo
La Opinión