 Un viejo y mujeriego amigo mantiene desde hace años una singular teoría sobre las damas. En su opinión, y tan convencido se halla de ello como de que el cielo se extiende sobre nuestras cabezas, las féminas que convienen a un hombre deben cumplir un ineludible requisito: amar a un tiempo a los animales y a los libros.
Un viejo y mujeriego amigo mantiene desde hace años una singular teoría sobre las damas. En su opinión, y tan convencido se halla de ello como de que el cielo se extiende sobre nuestras cabezas, las féminas que convienen a un hombre deben cumplir un ineludible requisito: amar a un tiempo a los animales y a los libros.Mi querido amigo, antaño ocupante habitual de las más afamadas barras del Puerto de la Cruz, donde durante lustros dio rienda suelta a amoríos con turistas de todas las edades y nacionalidades, decidió un buen día que había llegado el momento, si no de sentar la cabeza, porque tal actitud difícilmente resulta compatible con un varón en edad de merecer, sí al menos de hacerla reposar largo rato. Tan a la tremenda se tomó tal determinación que comenzó a frecuentar los parques portuenses con un yorkshire lanudo que le dejó en herencia su última novia y un libro deshecho y roído.
Bajo palmeras y flamboyanes comprobó que un ejército de jóvenes hermosas paseaba cada tarde a perros de todas las razas, las más de las veces animales consentidos y altivos. Les sonreía, las saludaba y en ocasiones cruzaba dos o tres palabras con alguna de ellas, pero sin llegar a mayores, porque el perro solo no le valía. Él buscaba a una mujer que acariciara a un perro con una mano y portara un libro en la otra. Le daba igual de qué autor se tratase, que fuese de su gusto o lo despreciase, que mantuviese prejuicios contra él o que ni siquiera lo conociese. Un animal y un libro. Ese era su objetivo y no cejaría hasta lograrlo.
Una tarde de invierno, al tiempo que la lluvia hacía acto de aparición, mi amigo comprobó con desbordante euforia como un enorme pastor belga arrastraba a una bella mujer que parecía incapaz de dominar a la fiera. Con las dos manos trataba de sujetar infructuosamente la correa, y del bolso que colgaba de su hombro sobresalía un libro de Paul Auster. Se levantó y la ayudó. Una nube rebosante de agua los obligó a refugiarse en una cafetería cercana.
Claudia era argentina, de Mar del Plata, y amaba a los animales. Y a los libros también. Era la mujer perfecta, la mujer que tanto tiempo llevaba esperando. Y se hizo de noche. Y él la acompañó hasta un portal en una callejuela junto a la estación de guaguas. Y ella le invitó a pasar. Y le sirvió una copa. Y al rato, bajo los efluvios del 100 Pipers, él hizo ademán de besarla. Y ella se aparto. Y miró al perro. Y miró al libro. Y le preguntó con rostro compungido: "¿Pero vos no sos maricón?".
Santiago Díaz Bravo
La Opinión
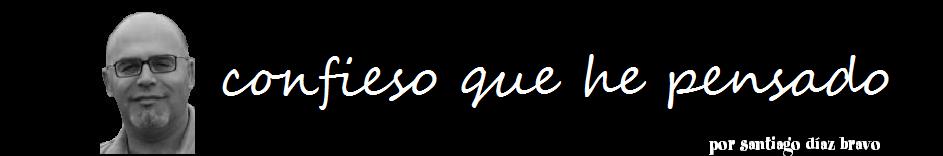
No hay comentarios:
Publicar un comentario