Puede que la razón estribe en los consabidos impedimentos para ejercer de profeta en tierra propia, puede que hallemos la respuesta en el síndrome del perro abandonado, ese entrañable ser capaz de regalar a su inesperado amo más fidelidad de la física y emocionalmente asumible. El caso es que pasado y presente lucen plagados de personajes que se convierten en santo y seña de un enclave ajeno que ni los vio nacer, ni contaba con motivos aparentes para que el destino estableciera tan sólidos vínculos. Y yo siempre he sentido cierta curiosidad por tales personajes además de una pizca de devoción, acaso porque me identifico con su causa debido a razones tan sólidas como peregrinas, valga la incoherencia, que ahora no vienen a cuento; acaso porque un buen día cayó en mis manos una obra maestra que me hizo reflexionar sobre ello.
Mi primer encuentro con la capital lusa se remonta a un par de años antes de que siguiendo la insistente recomendación, casi súplica, de un amigo, me sumergiese en las exquisitas páginas de Sostiene Pereira. Encantador y romántico son los términos que con mayor propiedad definen aquel desembarco inaugural en la desembocadura del Tajo. Nada menos; nada más. Un lustro más tarde, en mi siguiente visita, obediente lectura, magno descubrimiento y súbito enamoramiento literario de por medio, Lisboa se había convertido en la ciudad de mi admirado Pereira, a quien presentía caminando sosegadamente por sus aceras, discutiendo en cualquier esquina con el joven Monteiro Rossi, dando cuenta de una opípara comida en alguna vieja taberna de La Alfama al tiempo que charlaba de lo humano y lo divino con el doctor Cardoso o apoyado detrás de una vieja fachada de los barrios altos justificándose ante su santa, o más correctamente, ante su fotografía, por el tardío regreso al hogar.
Lo cierto es que tras acompañar durante tantos días al periodista Pereira a la vetusta redacción del diario Lisboa en la Rua Rodrigo Da Fonseca, visitar con suma frecuencia el Café Orquídea y, siguiendo sus consejos, combatir el verano lisboeta con limonadas dulces y frescas; recorrer a su vera la Avenida da Liberdade, la Praça do Rossio y los aledaños del Castillo de San Jorge, donde abandonábamos el tranvía en dirección a su modesto domicilio en la Rua da Saudade; atravesar el umbral de su casa y, antes de nada, saludar, imitándolo, a su fallecida esposa para luego narrarle las vicisitudes de la jornada; compartir con él sus disquisiciones sobre la vida, la muerte, el amor, la juventud, la religión, la enfermedad, la política y el periodismo, sostengo que en mis adentros nació una nueva Lisboa que permanecerá unida para siempre a su anciana figura.
Y eso que el bueno de Pereira poco tenía que ofrecerme. A su edad andaba sobrado de achaques y si su corazón latía era gracias a los avances de la medicina, sus posibles le permitían sobrevivir a secas, su carrera periodística se había estancado en la misión de dirigir una sección en la que era el único redactor, le hablaba al retrato de su esposa para tratar de convivir con su irreemplazable pérdida y se hallaba en esa etapa de la vida donde un amanecer más se convierte en uno menos. Cierto es que su rencuentro con las inquietudes juveniles despertó en él toda suerte de sensaciones, ansias de libertad y maquiavélicos planes, pero sostengo que para alguien que pocos años antes sentía fascinación por Capitán América, Thor, Ironman e individuos de tal calaña, la irrupción de aquel viejo maniático se convirtió en un seísmo vital.
Pereira carecía de cualquiera de los condimentos necesarios para tornarse en héroe, pero sostengo que lo logró ante mis ojos y ante los ojos de millones de lectores que hallamos en esta magistral obra de Antonio Tabucchi, un italiano tan enamorado de la ciudad lisboeta que no sólo ha logrado vincularse para siempre a ella, sino que le ha legado a uno de sus personajes más entrañables y reconocibles, el alivio a no pocos dilemas existenciales. Tal vez no haya allanado todas nuestras dudas; puede, incluso, que ninguna de ellas, pero sostengo que ha conseguido mitigarlas, que no es poco, y siempre he albergado la sospecha de que tamaño logro pueda ser considerado como la única solución ante la falta de cualquier otra opción real.
El mérito de Pereira, que es el de Tabucchi, consiste en demostrar con pruebas fehacientes e incontestables que el heroísmo, si es que existe, sostengo, nace de las debilidades, de las incongruencias, de la dudas, de los miedos, de la vejez, de todo aquello en principio alejado de los estereotipos propios de una adolescencia tan imberbe en lo capilar y en lo intelectual como limitada por el desconocimiento del mundo. Eso si existe, que dudas, haberlas, haylas, sostengo con contundencia.
Ahora sé que la próxima vez que me adentre en la Praça do Comercio y vislumbre la inconfundible estampa de Pereira, éste no vagabundeará en soledad. Sostengo que le acompañará quien tras su muerte, porque la muerte tiene esas cosas, se ha convertido en uno de los profetas de tan bella urbe. De tierra ajena, como mandan los cánones. Porque fue Antonio Tabucchi quien halló acomodó en la literatura con mayúsculas al bueno de Pereira, uno de los personajes lisboetas más universales, sostengo, si bien no cabe apuntarle al autor toscano el mérito de haberlo concebido, toda vez que admitió haber conocido en París a un periodista que se había exiliado tras sufrir serios problemas con el régimen de Salazar. En él se inspiró para plasmar sobre el papel la magistral novela. Y es que, a fin de cuentas, si un enclave tan portentoso como Lisboa, la ciudad que el escritor italiano amaba, figura en los mapas, nada más apropiado que homenajearla en lo literario con un hijo legítimo, debió sostener Tabucchi igual que lo hacía Pereira. Y yo, humildemente, me limito a sostener que se trata de uno de los libros más maravillosos que se han cruzado en mi vida.
Santiago Díaz Bravo
Creativa Canarias
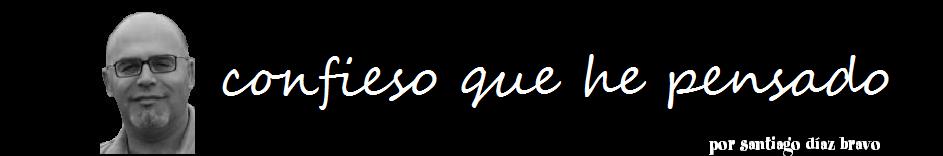

No hay comentarios:
Publicar un comentario