Mis padres lo hacían. Y mis tíos. Y seguramente mis abuelos. Y yo, ignoro si por imitación o por predisposición genética, mantengo la costumbre. Cada mañana, recién levantado, con el pijama como atuendo y el bostezo como condena, mis pies me guían hacia la ventana del salón. Corro la cortina y alzo la vista. Si la bruma lo permite, su mastodóntica figura reluce en lo más alto. Aún bajo los efectos de los cantos de Morfeo, le doy los buenos días. Jamás me ha respondido, ni siquiera en los amaneceres protagonizados por la resaca, aunque en ocasiones me haya parecido que me obsequiaba con un tímido guiño. Sin embargo, cosas de la vida, nuestra relación, de siempre afectuosa, ha variado en las últimas fechas. Y no es que le haya retirado el saludo al Teide, carezco de razones para ello, pero no puedo evitar mirarlo con cierto recelo, como cuando surge la sospecha de que un buen amigo anda conspirando a nuestras espaldas.
Porque cuando usted lea estas líneas el magma seguirá manando a quinientos metros de la costa de El Hierro, a ochocientos, a cien o a través de cualquier fisura sobre su superficie. En cualquiera de los supuestos, nada volverá a ser igual. La mayoría de quienes exhibimos con orgullo el título de residente en esta suerte de campo minado de cráteres, producto de millones de años de acontecimientos geológicos como el que nos ocupa y de otros cuyas dimensiones difícilmente podríamos concebir, acaso no hayamos sido conscientes hasta ahora de la esquizofrenia paisajística que nos rodea, de que esos miles de volcanes que dormitan a nuestra vera, abruptamente majestuosos, vanidosos de su inmenso poderío, son tan capaces de saciar nuestras ansias de belleza como de rociarnos con la abrasadora savia que fluye por las entrañas de la tierra.
A los ríos subterráneos de lava les debemos buena parte de lo que felizmente somos de la misma forma que desde siempre, pero desde hace pocas fechas con mayor conocimiento de causa, nos provocan un nada infundado temor. Bellos y espantosos, alegres y desazonadores, amigos y enemigos, cielo y averno a un tiempo, los volcanes son el origen de nuestra suerte y el riesgo de nuestra desgracia. Pero eso, a fin de cuentas, ya lo sabíamos, porque en ningún lugar está escrito que el paraíso se halle exento de ciertas inconveniencias.
Santiago Díaz Bravo
ABC
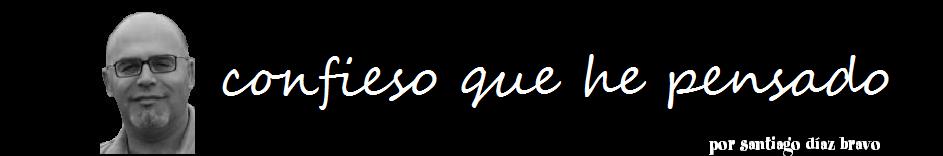

No hay comentarios:
Publicar un comentario