“Ha regresado, veinte años después, a la ciudad de su infancia y adolescencia, al otro lado del océano. Recorre las antiguas calles observando con extrañeza los cambios en los colores de las casas y en los trazados callejeros. Se le revela de repente el parque de los juegos de niños, el lugar en el que conversó y paseó con muchachas por primera vez. Vuelven a él los ojos negros de Rosa, sus manos blancas y suaves, la separación dolorosa, cuando él tuvo que acompañar a su familia en el traslado a la ciudad donde ha crecido. Recuerda que antes de separarse escribieron una carta en la que pretendían conjurar el futuro: su amor no se extinguiría, volverían a reunirse para no separarse nunca más. La firmaron con sangre, un alfilerazo en la yema del índice de cada mano izquierda, la introdujeron en una botella pequeña y, tras cerrarla, la escondieron en la enorme hendidura de un árbol muy viejo, que alza todavía sus ramas negruzcas en el extremo más frondoso del lugar. En un impulso que lo avergüenza un poco, rebusca entre las hojas secas, los papeles, las piedras y los desperdicios antiguos que ocupan la cavidad, hasta encontrar la botella. La abre y saca el papel, pero cuando lo lee, el mensaje ha cambiado: Lo siento, Joaquín, dice. El tiempo pasa, no vuelves, y he conocido a Alberto, un chico muy majo. Y firma Rosa, esta vez sin sangre”.
Surgen las sonrisas. “Magnífico”, dice alguien. “¡Qué triste!”, añade una segunda voz. Entonces la madre se mesa el cabello y se humedece los labios con la lengua. Hace ademán de hablar, pero una conversación sobre la suerte de los emigrantes que un día deciden regresar ha copado el protagonismo de la concurrencia. La abuela se da cuenta y ruega silencio. Los comentarios continúan. Hace acopio de autoridad y ordena a todos que callen. Lo hacen de inmediato, sin pestañear. La nuera toma la palabra:
“Pedro no era capaz de relacionarse con mujeres. Lo intentaba una y otra vez porque era muy enamoradizo. Braulio, su amigo del alma, se empeñaba en animarle.
Todas las que me gustan son encantadoras conmigo en principio, pero luego, cuando quiero tener alguna intimidad, tomarles la mano o un simple beso, se me tornan una montaña inaccesible -decía Pedro.
Un día Braulio le presentó a una prima suya argentina, María Luján. Se gustaron a primera vista. Las manos juntas, besos y un día se acostaron. Nunca lo hiciera. A la mañana siguiente apareció su cadáver a los pies de la cama, descalabrado”.
Y le llegó el turno a la abuela, y al padre, y a alguno de los hijos. Y aquel singular divertimento que se remonta a la noche de los tiempos continuó al día siguiente, y al otro, y así hasta llegar a nuestros días, si bien en estos tiempos que corren ha aminorado como consecuencia del binomio electricidad-televisión, que ha terminado por generalizar la brujería en todas y cada una de las aldeas leonesas y del resto del país.
Filandón es el nombre con el que se denomina a cada una de esa historias cortas que amenizaban las sobremesas nocturnas en León, Asturias y Galicia y de cuya existencia tuve conocimiento hace seis años, en la primera edición del Hay Festival segoviano, donde coincidieron los escritores leoneses Luis Mateo Díez, José María Merino (autor del primero de los filandones a los que he recurrido para ilustrar este artículo) y Juan Pedro Aparicio (autor del segundo de los filandones aquí reproducidos) con el también escritor y narrador oral leonés Antonio Pereira. Su objetivo: reivindicar un merecido protagonismo en el panorama de las letras patrias para esta forma de narrativa.
A pesar de haber nacido y residir en Tenerife, una isla que se caracteriza por atesorar una importante tradición oral que abarca desde historias sobre incestos protagonizadas por reyes hasta ajusticiamientos a profanadores de doncellas, pasando por suicidios pasionales, féminas salteadoras, embarazos eclesiásticos, rescates en tierra de moros o porfías y duelos entre amigos, si bien es cierto que, en mi modesta opinión y hasta donde llegan mis conocimientos, insuficientemente plasmadas en el necesario soporte escrito, siempre había considerado la narración oral un subgénero de segunda categoría, indigna de ser considerada literatura. Y es que la ignorancia, cuando toma las riendas, amamanta la osadía.
El sublime espectáculo intelectual que ofrecieron los cuatro literatos leoneses, rebosante a partes iguales de sentido común, sapiencia y humor, me convenció no sólo de la calidad e ingenio de las narraciones que durante siglos habían ideado los campesinos del noroeste de la Península, la mayoría de ellas tristemente olvidadas, sino, sobre todo, de la importancia sociológica que habían adquirido unos textos convertidos a un tiempo en desahogo emocional y soporte histórico e intelectual de un sinfín de generaciones. Aquellas historia, a fin de cuentas, creaban mundos paralelos a través de la palabra, en algunos casos sublimes mundos paralelos, y como tal podían considerarse literatura. Errare humanum est. Y tras entonar un sentido mea culpa me autopropiné dos series de sonoros golpes en el pecho. Mi hasta entonces confusa sesera había caído en la cuenta de que la tradición oral ha sido inmensamente más importante que la escrita en el devenir de la historia, sencillamente porque durante miles de años no hubo libros, ni imprenta, ni población alfabetizada. Sin embargo, desde que el hombre es hombre han confluido imaginación y lenguaje, y con ello la capacidad de concebir historias y transmitirlas.
Y ruego me perdonen que haya dado este inmenso rodeo por las geografías leonesa y tinerfeña, también a través de los siglos previos al nacimiento de Gutemberg y de los posteriores, para desembocar en el acontecimiento que para satisfacción de muchos, y para disgusto de otros tantos, ocupa estos días los titulares literarios: la entrega del premio Príncipe de Asturias de las Letras al canadiense Leonard Cohen, que aunque suma a su faceta de compositor y cantante la de poeta, es la primera la que lo ha convertido en una personalidad capaz de concitar el interés de millones de personas a lo largo y ancho del planeta y el origen del reconocimiento que hoy se materializa en el ovetense teatro Campoamor.
Con música de por medio y a través de ese vozarrón que parece surgido del fondo de un profundo pozo, las palabras han sido, a fin de cuentas, la materia prima con la que Leonard Cohen ha trabajado a lo largo de su productiva vida. Las más de las veces con las propias, en ocasiones transformando las de autores como su bienamado Federico García Lorca, con ellas, cual incansabe orfebre, ha concebido mundos ficticios que ha tenido a bien legarnos, mal que les pese a los puristas del papel, a esos cruzados de la escritura para quienes lo literario empieza y acaba en el libro. Con ellas ha logrado estremecermos, entristecernos, emocionarnos y, en algunos casos, hacernos llorar. Rara vez hemos saltado de alegría con sus canciones, bien es cierto, pero no se trata de un argumento que lo inhabilite.
Con este premio se reconocen los méritos de un autor sin libros, de un literato que ha cambiado la estilográfica y la máquina de escribir por la guitarra y el micrófono, de un artista que se sentiría la mar de cómodo contando historias, y escuchándolas, junto a la luz de una lumbre en una cabaña de las montañas leonesas. Pero, además de sus indudables méritos, hoy, en Oviedo, se evocan de forma casi subrepticia los de cientos, miles, millones de autores que a lo largo de los siglos han ideado fantásticas historias que jamás se plasmaron en un papel y que, desafortunadamente, han caído en el olvido eterno Y es que la literatura, amigos míos, no se limita a los márgenes de una página, aunque a mí, imbécil, tanto me costase admitirlo.
Santiago Díaz Bravo
creativacanaria.com
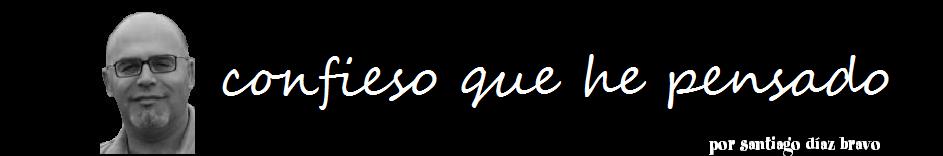

No hay comentarios:
Publicar un comentario