
Había una vez un país que tanto miraba al exterior, sobre todo porque dentro había muy poco que ver y demasiado que desear, que a la mínima oportunidad acabó por imitar a sus vecinos. Algunos iluminados lo calificaron como "la California europea", y a buen seguro que llegó a parecerse a tan próspero estado americano. Bastaba con echar un vistazo a los bosques de grúas que surgían por doquier, a los vehículos que circulaban por sus calles, al trepidante nivel de vida de sus gentes, para llegar a la conclusión de que aquello, si no Jauja, cerca estaba de serlo.
Muchos eran los atractivos de aquel vasto estado del sur, tantos que los ciudadanos de los territorios vecinos llegaron a considerarlo su segunda patria y abarrotaban año tras año sus playas para tostarse al sol e ingerir toda suerte de deliciosos mejunjes, unos cócteles que además de refrescar el gaznate eran capaces de atontar el cerebro y enloquecerlo a un tiempo.
A nadie le faltaba de nada en aquel estupendo país de diseño, un fantástico parque temático que en poco más de dos décadas no sólo fue capaz de olvidar las penurias que había tenido que soportar tiempo atrás, sino que en un desesperado intento por recuperar su gloriosa historia logró hacerse sitio, a empujones y codazos, pero a fin de cuentas logrando su objetivo, en la mesa donde se sentaban las más importantes naciones del mundo.
Pero un día, un maldito día de un maldito mes de un maldito año, algún espabilado cayó en la cuenta de que las facturas superaban con creces las posibilidades de aquel país que a todos había impresionado y ahora se llenaba de miedo. Y entonces alguien alzó la voz para pronunciar una contundente máxima del escritor George Bernard Shaw: "No tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla que a consumir riqueza sin producirla".
Santiago Díaz Bravo
La Opinión
Santiago Díaz Bravo
La Opinión
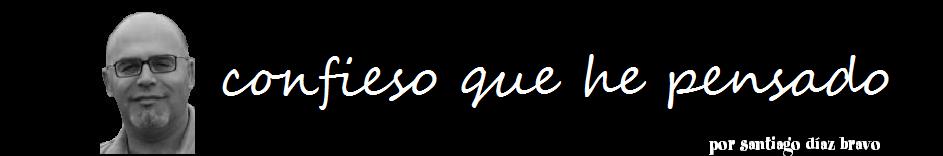
No hay comentarios:
Publicar un comentario