Cuatro por el precio de uno. La enconada reacción de los principales partidos catalanes tras el fallo sobre el Estatut se ha convertido en una ópera bufa capaz de destapar a un tiempo las miserias del nacionalismo más ramplón, el escaso respeto a la ley por parte de un gobierno estatal con evidentes signos de desquiciamiento, las infantiles incoherencias de una oposición que ha perdido el norte y la ridiculez de un sistema de garantías constitucionales que roza el esperpento.
El petulantemente denominado Alto Tribunal, una expresión a todas luces exagerada para una institución de tan paupérrimo calado, ha evidenciado una vez más, y ya van unas cuantas, su completa dependencia del poder político. La filiación ideológica de sus magistrados, estómagos agradecidos elegidos a dedo por los responsables de los principales partidos, ha resultado determinante para tardar cuatro años en dictar una sentencia que tanta expectación había provocado y cuya influencia en la estructura administrativa estatal iba a resultar crucial.
Semana sí, semana también, la opinión pública tuvo la oportunidad de asistir a los dimes y diretes del enfrentamientos entre unos leguleyos y otros. El necesario distanciamiento entre la política mundana y el organismo responsable de garantizar el orden constitucional, el obligado hermetismo de tan elevados funcionarios, imprescindible para salvaguardar el prestigio y el respeto de los ciudadanos, se convirtieron en misión imposible ante un escenario burdelesco, irreflexivo y manchado por todo tipo de espurios intereses partidistas.
¿De verdad creía la presidenta del Tribunal Constitucional y los restantes once miembros de la mesa que los supuestos perdedores del pleito iban a aceptar sin más un fallo tan caricaturesco, producto de una gestación tan controvertida y salpicada por todo tipo de presiones políticas? ¿Lo creía Rajoy? ¿Y Zapatero?
Cuando en la década de los 80 el entonces vicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, anunció abiertamente el deceso de Montesquieu, reconoció a las claras el déficit democrático que caracteriza a un país donde la totalidad del poder emana del Congreso de los Diputados. Un detalle más que reprochar a unas Cortes constituyentes que, aún reconociendo su valentía en aquellos complicados momentos, pasaron por alto demasiados detalles.
Pero no merecen mejor nota el presidente de la Generalitat, legítimamente convertido en un nacionalista de pro, y los líderes de Convergencia i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC). Su ambigua postura durante el largo proceso de espera no ofreció lugar a dudas, y quedó confirmada tras hacerse público el fallo: si la reforma del Estatut es considerada constitucional, incluidos los artículos más polémicos, el Tribunal será un organismo portentoso, y si es menester invitaremos a una pantagruélica cena a todos sus componentes; si, Dios no lo quiera, el texto termina marcado por el estigma de la inconstitucionalidad, nos hallaremos ante una horda de repugnantes guerreros del más férreo centralismo castellano, capaces de despreciar sin inmutarse la decisión del 73,9 por ciento de los electores catalanes. Contundente cifra ese 73,9 por ciento, tanto como la que refleja la participación en el referéndum que el 18 de junio de 2006 dio el visto bueno a la reforma: un 48,85 por ciento. Si la democracia se fundamenta en el respeto al sentir de las mayorías, Montilla y sus socios deberían revisar sus nociones de teoría política.
El desinterés hacia la reforma del Estatut mostrado por una ciudadanía tradicionalmente tan comprometida políticamente como la catalana adquiere una mayor notoriedad si se echa mano de los libros de historia. En el referéndum sobre el texto estatutario celebrado el 2 de agosto de 1931, la participación superó el 75 por ciento y la propuesta fue apoyada por un contundente 99 por ciento de los votantes. Tras la muerte del dictador, en la consulta que tuvo lugar el 25 de octubre de 1979, la participación ascendió a un 59,3 por ciento y el apoyo popular se cifró en algo más del 88 por ciento. La tendencia resulta evidente: el abismo entre la sociedad catalana y la clase política que dice representarla se agranda a pasos de gigante.
Con todo, lo realmente censurable de la actitud de los socialistas catalanes y de los nacionalistas moderados que lidera Artur Mas no es haber dado rienda suelta a una monumental rabieta, sino incumplir el sagrado deber de un representante público de respetar las instituciones y el ordenamiento legal vigente. El hecho de que todo un presidente de la Generalitat desprecie públicamente al Tribunal Constitucional, un organismo sobrado de carencias y defectos, pero fundamental al fin y al cabo en el funcionamiento del estado autonómico, revela de forma nítida la ralea política del ex ministro. Lo mismo cabe decir de CiU, una formación que tan a menudo se vanagloria de defender el orden constitucional y colaborar en el buen gobierno de España. Sólo ERC queda eximida de responsabilidad, porque su desprecio por las instituciones estatales y por la propia Constitución jamás ha sido un secreto.
Llegados a este punto, la cuestión es: si los altos cargos políticos no respetan la decisión del más importante tribunal del país, ¿debemos el resto de ciudadanos acatar los fallos de ese y de los restantes tribunales? Probablemente sin quererlo, los políticos catalanes han puesto en evidencia las miserias de un sistema del que ellos mismos forman parte y del que obtienen notable provecho.
Y empeorando lo presente surge la figura del presidente del Gobierno de España, el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero, quien en el colmo de la desfachatez política, en el súmmun del desprecio a la Constitución y a los ciudadanos, propone a Montilla el desarrollo de un entramado legal que permita materializar los puntos de la reforma del Estatut que el propio fallo considera inconstitucionales. Resulta insólito, lo nunca visto: todo un jefe de Ejecutivo de un país europeo, en los albores del siglo XXI, descalificando a un tribunal, y no a uno cualquiera, y proponiendo a voz en grito un plan para incumplir el ordenamiento vigente. Si el presidente del Gobierno incumple la ley que él mismo está obligado a hacer cumplir, ¿quién va a ser el imbécil que la cumpla?
Ningún buen gobernante lo ha sido por satisfacer a todos, por quedar a bien con moros y cristianos. La toma de decisiones, el trabajo que indirectamente le encomendaron los españoles a Rodríguez Zapatero, conlleva encuentros y desencuentros, alegrías y malhumores. Un presidente de gobierno no es un Rey Mago, aunque da la impresión de que el nuestro aún alberga dudas.
Y qué decir del Partido Popular, una organización política que sin rubor alguno se ha permitido arremeter contra artículos del Estatut que previamente había apoyado en otras comunidades. Aspectos tan polémicos como la creación de un organismo judicial autonómico, el derecho a la muerte digna o la competencia exclusiva sobre las cajas de ahorro figuran en textos como el andaluz, que los populares votaron a favor con suma alegría y sin plantearse jamás una presunta inconstitucionalidad. Aunque justo es reconocer el papel de contrapeso que juega el PP frente a la excesiva generosidad de Zapatero ante las veleidades nacionalistas, sus incoherencias delatan una evidente catalanofobia. Sus crasos errores inhabilitan un discurso político que ha hecho de la igualdad entre autonomías la madre de todos sus objetivos.
El que bien podría denominarse 'caso Estatut', porque a fin de cuentas nos hallamos ante una crónica negra, supone un paso más en el desprestigio de la clase dirigente, que en este caso afecta de pleno a una institución sobre la que no deberían pender dudas: el Tribunal Constitucional, cuya politización y su consecuente tendencia a la parcialidad lo dejan huérfano de eficiencia y, lo que es peor, de respetabilidad y credibilidad.
Bien haría los responsables de un dislate institucional con nombre y apellidos en analizar desde la autocrítica el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual los españoles consideran que el tercer problema más importante del país, tras el desempleo y la crisis económica, lo conforman la clase política y los partidos políticos. Ojo al dato, como repetía hasta la saciedad un célebre periodista deportivo: si la sociedad considera un problema a quienes supuestamente deben solucionar sus problemas, ¿en qué absurdo país vivimos?
Santiago Díaz Bravo
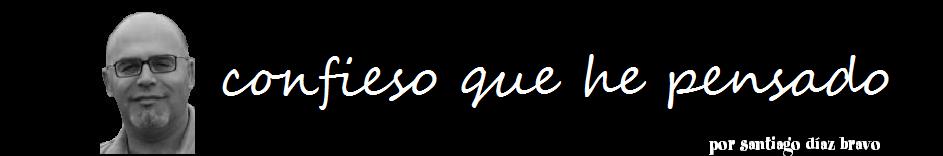

Hay una cosa que empieza a cansarme: la referencia a la elevada cifra de abstención respecto al Estatut. Elevada, sí, ciertamente. Y significa justamente eso que usted dice. Olvida, sin embargo, que la abstención sube absolutamente en todas las votaciones; todas ellas registraron máximos históricos durante la Transición. Incluso en las electorales; no en la misma medida, naturalmente (y por suerte). Al fin y al cabo, una consulta popular similar tendría, seguramente, una participación similar, en la medida que la gente no le da la misma importancia que a unas elecciones (por cierto, ¿sabe cual es el grado de abstención en Estados Unidos?). Aunque les consultaran por la subida del IVA.
ResponderEliminarUn tema secundario en esto (y en el cual usted no cae, pero déjeme decirlo) es la habitual interpretación interesada de esa abstención. La gente que se abstuvo de votar en el referendum no dijo que sí al Estatut. Pero tampoco dijo que no. A mi, personalmente, abstenerse me parece una irresponsabilidad: si todo lo que tengo que hacer es ir y poner una papeleta que ponga "no", ¿qué me cuesta? Es más dificil comprar un móvil; pero en fin: el hecho es que ¿quien calla otorga?