 |
| Los primeros siete presos políticos liberados por Cuba, ayer tras llegar al aeropuerto de Madrid (AFP) |
Los lamentos que se escucharon en los edificios gubernamentales de la habanera plaza de La Revolución el 9 de noviembre de 1989, el día que miles de ciudadanos de Alemania del Este cruzaron el muro de Berlín y pusieron el punto final a las posibilidades de supervivencia de los regímenes comunistas europeos, una consecuencia de la apertura previa de la frontera entre Hungría y Austria, se han tornado con el paso de los años en permanentes cantos nostálgicos sobre épocas pretéritas. Para la dictadura cubana, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Emplazada a tiro de piedra, y de misil, del satánico enemigo, víctima de una economía autárquica con escasas posibilidades de desarrollo donde la industria era una mera anécdota, la revolución cubana confió desde un primer momento su futuro a las dádivas del gran hermano soviético y de la República Popular China. La crisis de los misiles, el incidente más grave acaecido durante la Guerra Fría, que a punto estuvo de borrar a la humanidad de la faz de La Tierra, evidenció la enorme importancia estratégica de la isla para las autoridades soviéticas, al tiempo que lo incómodo y peligroso que resultaba para los Estados Unidos un vecino tan entregado a Moscú.
Ese protagonismo geoestratégico se tornó en bendición para Fidel Castro y sus acólitos en forma de cuantiosas ayudas de todo tipo. Los países afiliados a la hoz y el martillo no lograban cuadrar sus cuentas, pero el envío de presentes a los sufridos socios cubanos, una más que incómoda china en el zapato estadounidense, era una obligación inexcusable. Gracias a ese apoyo externo, la dictadura potenció servicios públicos como la educación y la sanidad, con evidentes logros que forjaron el mito del paraíso comunista cubano, una sociedad supuestamente justa donde cualquier ciudadano tenía derecho a prestaciones de la máxima calidad y eficiencia. Evidentemente, fuera de ese mito quedaban unas cárceles inhumanas plagadas de opositores, homosexuales, intelectuales, artistas y cualquier ciudadano que emitiese la más leve crítica política o cuya conducta fuese considerada anormal por el régimen; una censura caricaturesca por inflexible y una creciente corrupción cuyos principales benefactores eran los dirigentes del Partido Comunista.
Mientras Castro asentaba su influencia internacional, los prebostes de Washington, tras varios intentos con escaso éxito, incluida la invasión de la Bahía de Cochinos con combatientes cubanos, escudriñaban sus cerebros para idear una estrategia que rescatase a Cuba de las garras soviéticas. Descartada una intervención militar directa por el riesgo de que desencadenase un conflicto bélico de dimensiones planetarias, la solución era otra: acabar con Fidel. Si el carismático dictador moría, el régimen se quedaría sin referente y estaría abocado a transformarse, tal y como había ocurrido en tantos otros países. La agencia de espionaje estadounidense, la macabra CIA, de facto un ejército en la sombra por aquel entonces con escasa experiencia en el derrocamiento y reemplazo de dictadores, unas funciones en las que se doctoraría con el paso de los años gracias a un variado elenco de actuaciones en Centroamérica y Sudamérica, pergeñó todo tipo de planes con la inestimable colaboración de la oposición cubana en Florida y hasta de la propia mafia, que regentaba importantes negocios en la isla durante la etapa de Batista que ansiaba recuperar.
El general retirado Fabián Escalante, que dirigió durante décadas el contraespionaje cubano, cifra en 638 los planes ideados por la CIA para acabar con Castro, de los que se habrían ejecutado 164. Uno de los museos más célebres y visitados de la capital cubana, acaso por la falta de mayores atractivos museísticos, es precisamente el que muestra los pormenores de todos los fallidos intentos de atentado contra el dictador, una suerte de ridiculización del vecino estadounidense porque, a fin de cuentas, Castro ganó esas 164 batallas.
Pero las autoridades cubanas no contaban con que el berliner mauer cayese, y con él la Unión Soviética y los países satélite. La Guerra Fría pasó a la historia y Cuba perdió el privilegio de ser considerada la perla comunista del Caribe. Se convirtió en un mero santuario para nostálgicos de los predicamentos de Marx y Lenin, un parque jurásico al que habían dejado solo en mitad del territorio hostil. Entonces Castro miró hacia Pekín, pero los chinos estaban a otra cosa.
Aunque empezando la casa por el tejado, Den Xiaoping había puesto en marcha una serie de reformas tendentes a la liberalización económica del gigante asiático, una estrategia que a la larga se ha visto recompensada por la continuidad del régimen, pero que conllevaba un nítido acercamiento a los países capitalistas al tiempo que una actitud de desapego hacia los decadentes y cada vez menos numerosos estados comunistas. Aunque el gobierno chino guardó las formas, no estaba dispuesto a poner en riesgo sus planes para solventar los problemas de la minúscula Cuba.
Parecía que el régimen tenía las horas contadas, que una ciudadanía cansada de penurias iba a levantarse contra el ejército igual que había ocurrido en los países europeos. Pero Cuba quedaba muy lejos de Europa como para verse influida por el efecto dominó que se produjo tras la apertura de la frontera entre Hungría y Austria y la consiguiente caída del muro de Berlín. Todo siguió igual. En lo político, porque la desaparición de una economía sostenida internacionalmente, ficticia, y el regreso a una economía real, sin amigos capaces de sofocar las consecuencias del bloqueo económico impuesto por Washington, se convirtió en el principio del fin.
Una vez clausurada la Guerra Fría, y siempre contando con el visto bueno de la nueva Rusia, Estados Unidos bien podía haberse planteado la invasión y el derrocamiento del régimen comunista, pero la isla ya no era importante ni siquiera para el enemigo. De punto geoestratégico clave, Cuba se había convertido en un enfermo terminal cuya muerte se podía esperar con los brazos cruzados. Por qué derrochar esfuerzos cuando la atención debía centrarse ahora en la reconstrucción de la vieja Europa, incluido los siempre belicosos territorios de los Balcanes, en la anacrónica Corea del Norte y, sobre todo, en Oriente Medio, el conflicto que podía desestabilizar el orden mundial. Castro volvió a salvarse, pero su régimen se desangraba.
Las inversiones europeas en el subsector turístico, principalmente por parte de cadenas hoteleras españolas, y desde hace unos años la ayuda incondicional de una Venezuela empeñada en asumir el papel de mosca cojonera de los Estados Unidos, han permitido mitigar el acelerado deterioro de la economía cubana, pero la insatisfacción ciudadana se hace cada vez más evidente. Los opositores se permiten enfrentarse abiertamente al régimen sin abandonar La Habana, utilizando para ello con maestría el altavoz que ofrece la prensa internacional, desde donde airean las numerosas y contundentes vergüenzas de un sistema político que, visto lo visto, poco ha notado el supuesto paso de Fidel Castro a un segundo plano por motivos de salud.
La espera con los brazos cruzados a que caiga el comunismo cubano sigue siendo válida como estrategia, y porque los libros de historia enseñan que los cambios promovidos desde gobiernos extranjeros suelen derivar en conflictos de complicada resolución. Los cubanos de Cuba y los cubanos de la diáspora deben ser los encargados de transformar las cenizas de la revolución en una estructura administrativa democrática y moderna, tomando para ello como referencia la experiencia de la Europa del Este, donde la vieja guardia comunista encontró el acomodo suficiente en el nuevo mapa político como para evitar situaciones de violencia y permitir una transición pacífica.
Ante tal panorama, el papel de la comunidad internacional, principalmente el de España, un país vinculado a Cuba por responsabilidad histórica y por sinceros sentimientos de solidaridad entre ambos pueblos, debe ceñirse a mejorar en lo posible las complicadas condiciones de vida de los cubanos y a actuar a modo de mediador entre un régimen que funciona con respiración asistida y una oposición, interna y externa, que, ahora sí, ve cada vez más cerca el adiós definitivo a una pesadilla que dura ya demasiados años, nada menos que cincuenta, y que estuvo precedida de varias pesadillas de similar calado, entre ellas el desgobierno del también dictador Fulgencio Batista.
Las exitosas negociaciones entre el Gobierno de La Habana y la Iglesia Católica, con la decisiva participación del Ejecutivo español, para que desde hoy y durante los próximos meses abandonen el país más de medio centenar de presos políticos, evidencia el debilitamiento de un régimen que se muestra incapaz de controlar unos conatos de disidencia que corren el riesgo de multiplicarse.
Con un dictador que no acaba de dar el relevo a su hermano, a buen seguro porque el castrismo sin Fidel sería como un arroz con pollo sin pollo y sin arroz; con un hermanísimo siempre a la sombra que a estas alturas no sabe a ciencia cierta cuál es su papel; con una soledad cada vez más evidente, sofocada tan solo por las estridencia de la Venezuela de Hugo Chávez; con una oposición que se sabe respaldada sin ambages por la comunidad internacional y con un creciente poder de influencia incluso dentro del propio país, el régimen cubano atraviesa el peor momento de su historia.
Es la hora de la firmeza política, pero también de la paciencia y de la prudencia, porque la única estrategia válida para acabar de una vez con el comunismo cubano pasa por que los protagonistas del cambio sean los propios cubanos.Y quién sabe, puede que ni siquiera tengan que esperar a que fallezca el longevo dictador, aunque cuando esto ocurra, la suerte ya estará echada. Si se respeta la máxima de la no injerencia, el resultado no puede ser otro que el nacimiento de una nueva Cuba donde quepan todos, porque ya le va tocando a ese maravillo país un poco de felicidad.
Santiago Díaz Bravo
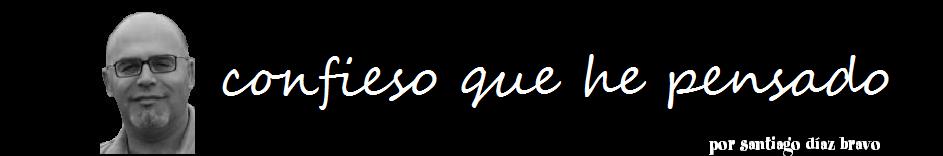
No hay comentarios:
Publicar un comentario